 © Gonzalo Puente Ojea
© Gonzalo Puente OjeaDesde 1981, la Santa Sede parece que pudo percatarse de que la irreflexiva y apologética adhesión –incluso si lo era de modo formal y no oficial– a la cosmología del Big Bang constituía una nueva imprudencia que podía entrañar graves consecuencias. En el Mensaje pontificio de 1996 a la Academia de Ciencias, se dice cautelarmente que «una teoría es una elaboración metacientífica, distinta de los resultados de la observación pero consistente con ellos». Es probable que las fisuras ya manifiestas en ese modelo cosmológico hayan motivado, al menos en parte, esta declaración cautelar. Pero la Iglesia debe saber que, aunque la ciencia no puede ni desea situarse –ni negativa ni positivamente– en el terreno de las especulaciones teológicas, la acumulación de resultados científicos bien conocidos ha legitimado una sólida presunción de inverosimilitud de las concepciones mítico-religiosas en general, incluida la católica. Sin embargo, el estado fluido de las investigaciones científicas en el plano de la cosmología añade un elemento más de indefinición a todo intento, por parte de las religiones teístas, de invocar resultados de dichas investigaciones para otorgar crédito a las cláusulas de su respectiva fe. Es una empresa imposible, porque no parece que haya o pueda haber fundamento epistemológico alguno para dar un salto que permita inferir, a partir de las ciencias, la existencia de entes inmateriales –y que no se someten a las leyes físicas–, tales como dioses, espíritus, duendes, etc. Estos entes serían objetivamente inidentificables para la experiencia intersubjetiva dirigida por las reglas de la observación empírica en el contexto del criterio de falsabilidad; y, por consiguiente, sin valor cognitivo real.
Inmaterialidad
Situados en esta coyuntura, tampoco resulta ya productivo para el conocimiento objetivo de tales supuestos entes metaempíricos recurrir a la discusión –en sí misma teóricamente agotada– de los argumentos clásicos de la teología natural –ontológicos, cosmológicos (de causalidad y de designio inteligente)–, o a los argumentos, constitutivamente inconcluyentes, de orden subjetivo (revelación histórica o personal, experiencia religiosa ordinaria o mística).
Pero el espectacular progreso de las llamadas ciencias de la vida comienza a trasladar el debate sobre la cuestión de la religión a un dominio de conocimientos que, quizá por primera vez, afecta directamente al correlato del discurso sobre Dios: la existencia de almas inmateriales e inmortales que, en virtud de los designios divinos, son conducidas, en función de sus propias acciones, a un más allá sobrenatural después de la muerte. Estimo que puede afirmarse, sin hipérbole, que la cuestión de la religión en general, y la cuestión de la existencia de Dios en particular, va a decidirse en el terreno de la hipótesis de la existencia de «almas» personales o impersonales dotadas de los atributos de inmaterialidad espiritual y de inmortalidad, a la vista de los conocimientos científicos sobre la estructura física y neural del ser humano. Así como la cláusula fundamental de toda religión se refiere a la existencia de la divinidad en alguna de sus formas ontológicas, y en este plano los resultados alcanzados por la cosmología científica –y ciencias correlativas– hasta la fecha no ofrecen la coherencia y la consensualidad indispensables para extraer conclusiones que avalen la altísima improbabilidad de tal existencia, por el contrario la otra cláusula necesaria para la construcción misma de toda teología –es decir, la existencia de almas o espíritus inmateriales e inmortales– está experimentando, en cuanto a su pretensión de verdad, una creciente y estrecha dependencia de los novísimos conocimientos que a ritmo cuasi-exponencial nos están suministrando ya las ciencias de la vida, y dentro de éstas, particularmente, la biología molecular, la bioquímica y las neurociencias. Ésta es la gran novedad derivada de los fascinantes avances de estas ciencias por lo que se refiere al origen y unidad psicofísica del ser humano. La psicología popular, hondamente enraizada en la visión miticorreligiosa del mundo, está siendo sistemáticamente sometida a un riguroso estudio de sus infraestructuras materiales. Hasta ahora poseíamos ya hipótesis muy sólidas sobre la génesis de la idea de alma en la mente del hombre prehistórico, y en este aspecto sigue pareciéndome acertada, y fecundísima para explicar el origen del sentimiento religioso, la hipótesis animista de E. B. Tylor –tal vez matizada con las importantes aportaciones de G. Bueno sobre los númenes animales–.
Hay que hacer constar aquí, incidentalmente, que son tan esencialmente animistas las religiones prehistóricas o las de los actuales pueblos «primitivos», como lo son los monoteísmos del Libro o las religiones orientales, por ejemplo. El animismo es una concepción primaria del mundo que constituye el cimiento roqueño y tenaz de la visión dualista alma-cuerpo que sigue funcionando como el motor de todas las filosofías espiritualistas que alimentan las innumerables formas de la fe religiosa de nuestro mundo.
El «peligro» animista
La fenomenología religiosa dominante ha conseguido aparcar el término de animismo para designar en exclusiva las creencias y prácticas religiosas de ciertas etnias africanas, lo cual permite realizar estratégicamente la exclusión de las grandes religiones –pretéritas y presentes– del género animismo, término que las define a todas por igual en cuanto a su propia esencia, aunque se vistan con diversos ropajes.
El peligro que entraña el fenómeno animista en el contexto del nacimiento y evolución del sentimiento religioso es hondamente inquietante para el crédito de las grandes religiones. Un ejemplo mayor que hace patente la turbación que genera el animismo en el apologeta de la fe, está representado por el fenomenólogo cristiano Rudolf Otto, en su célebre ensayo Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios (trad. esp. de 1925, de su obra Das Heilige), como puede comprobarse consultando los Capítulos XIV-XVI, donde se esfuerza en aislar lo santo, y la fe en el espíritu, de lo que para él solamente son las aguas turbias de la mente primitiva (hechizo, magia, cultos funerarios, etc.). Sin explicarnos cómo, afirma Otto que «es fácil demostrar que las representaciones de los espíritus no necesitan para producirse mediaciones fantásticas a que acuden los animistas. Pero el origen de la representación de los “espíritus” no es aquí lo importante, sino el aspecto sentimental que con ello se relaciona» (p. 156, c.m.).
Obsesionado por su concepto de lo numinoso (tremendo, inefable, misterioso), olvida que las aguas turbias filtradas por la especulación religiosa ulterior fluyen de la imaginación del hombre prehistórico que creyó encontrar en la hipótesis animista un principio (falso) de racionalidad.
Investigar el cerebro
Pero apenas conocíamos nada sobre cómo se generan las representaciones mentales en el cerebro humano, en función de las percepciones sensoriales y sus respuestas. Ahora empieza a conocerse algo, y están en marcha importantes programas de investigación neurológica sobre ese complejísimo sistema biológico de input-out-put que es el cerebro humano. Es todavía poco lo que se conoce, más o menos satisfactoriamente, de esta magna y decisiva cuestión. Sin embargo, poseemos ya, en gran medida, lo principal, a saber: el planteamiento metodológico fundamental para conocer la génesis de las funciones mentales del cerebro, y las premisas epistemológicas esenciales para desvelar los mecanismos biológicos que están detrás del repertorio de significados con los que los seres humanos interpretan sus experiencias externas e internas. Algún día, quizá no tan lejano, las neurociencias podrán explicarnos, desde la complejidad y el orden creciente de la evolución de las estructuras materiales del organismo humano, cómo se forjó cerebralmente en la mente del hombre prehistórico la idea de alma –pórtico de la religión y sostén primordial de la visión miticorreligiosa de la realidad, que alimenta la conciencia de los creyentes–, pero no sólo a través de las experiencias personales del hombre prehistórico en su entorno cotidiano tal como las descubrió genialmente Tylor, sino también, y sobre todo, mediante un conocimiento de las funciones de las redes neuronales y demás estructuras del sistema nervioso. Saldrá entonces la humanidad culta de las fantasías míticas que nutren la fe religiosa, y paulatinamente los traficantes en salvación tendrán que dejar su lugar a mejores pedagogos de la felicidad humana, aun en las modestas cuotas que permite nuestro propio estatuto ontológico.
Publicado en El Mundo, el 28 de mayo de 2000, y en El mito del alma (2000) y Opus minus (2003).
Ver también: Entrevista a Puente Ojea, Subterfugios apologéticos, El conflicto irresoluble, Un hondo malestar (1 y 2).

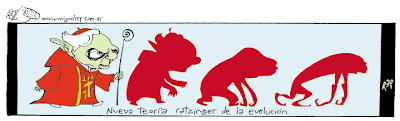


















.jpg)


