
«Todas las religiones se fundan en una experiencia individual -que puede ser, por supuesto, tenida por millones de personas-, pero su veracidad llega hasta donde llega su posibilidad de verificación […]. Ninguna religión puede ir más allá del ámbito propio de verificación: la conciencia privada»
José Antonio Marina, Por qué soy cristiano, Anagrama, 2005.
©
Fernando G. ToledoAnte la aparición de productos de ficción exitosos, como
El código Da Vinci, no es infrecuente encontrarse con que la Iglesia saca a relucir, pugnazmente, lo que considera «verdad revelada», para revolverse contra cualquier afirmación que contradiga sus dogmas. Se trata de un pensamiento peligroso, por muchos motivos. Primero, porque dejó una estela sangrienta en la historia de la humanidad, con persecuciones de «herejes», la imposición de creencias y la Inquisición. Luego, porque afirmaciones de este tipo son deshonestas: la
verdad primera del cristianismo, la idea de que un dios se encarnó en Jesús para «lavar los pecados del mundo», murió y se levantó de entre los muertos,
no pasa de ser una cuestión de fe, que no debe postularse por ello como
histórica sino como una aseveración devocional, válida sólo dentro de parámetros teológicos y de culto. Resulta curioso que intenten disfrazarse, entonces, de «hechos históricos» las
narraciones neotestamentarias, incluida la resurrección, o que se crea dar por resuelto el tema invocando los dictámenes de los
heresiólogos. Cualquier enunciado sobre el personaje Jesús que no sea congruente con lo que se sabe efectivamente de su historia es, en este sentido
igual de inválido, pues no se trata más que de meras interpretaciones religiosas.
Veamos. Una de las voces oficiales del arzobispado local [Carlos W. Rubia], ha proferido la acusación de que
«El código Da Vinci es una calumnia sobre Jesucristo» ya que «en lugar de tomar los datos históricos de las fuentes auténticas, el autor prefiere la distorsión que se da a fines del siglo II, en base a algunos evangelios gnósticos contra todas las fuentes históricas cristianas genuinas». Pero hablar aquí de «calumnia» es delicado. La Iglesia siempre ha proclamado poseer el significado exacto de cierto mensaje, el de Jesús de Nazaret, aun cuando, como coinciden historiadores y algunos teólogos, la prédica de éste era
distinta de la que transmitieron sus seguidores cristianos. Entonces, calumnia, por caso, quizá habría sido ¡para el mismo nazareno! que a éste se lo considerara una de las personas de la
Trinidad, esto es, el mismo Dios. En el número 210 de la edición española de
Iglesia Viva (abril-junio de 2002),
Rafael Aguirre lo ha expresado en una fórmula breve: «Jesús fue un judío fiel y nunca dejó de serlo». ¿Se puede entonces, hoy, seguir disimulando que Jesús era un hebreo respetuoso de la ley mosaica, y por tanto hablar de un «Dios encarnado» habría sido para él una blasfemia, una «calumnia»?
Cuando se habla de
fuentes genuinas -al mencionar «los datos históricos»- puede también inducirse a un error. Si por genuino entendemos lo «legitimado» por tal o cual institución, es obvio que una fuente que contradiga el canon católico no será
genuinamente católica. Pero, claro, el problema aparece cuando se mira desde otras orillas: por caso para los
gnósticos, la suya es la «verdad verdadera» (valga el pleonasmo) y, por tanto, sus fuentes, sus versiones de la narración, las genuinas.
Por esto, sería un gesto de decencia, como el que practican muchos de sus miembros, que no se busque dar al Nuevo Testamento otra validez que la de conformar los escritos
elegidos, tras arduas discusiones, por el catolicismo. Repetir que esos textos son los auténticos por su
antigüedad es una
media verdad, o una
media mentira. El
evangelio de Tomás es, por ejemplo, anterior a los sinópticos, y hasta se sospecha que pudo haberlos alimentado. ¿Qué «distorsión» cabe imputarle sin rozar el descaro? El
evangelio de Felipe se estima contemporáneo al de
Juan y éste parece, según algunos,
«casi gnóstico», además de que su acento helenístico lo pone por poco en las antípodas de
Marcos, el más antiguo de los oficiales. Por si fuera poco, no es ocioso recordar que la Iglesia romana no comparte su canon con otras iglesias también cristianas, por ejemplo con la
Ortodoxa griega. Después del antecedente de la violencia despertada por la publicación de las caricaturas de Mahoma en un diario danés, ciertos sectores católicos presumieron de una tolerancia que ahora desdicen con el ejemplo de algunos de sus representantes. El hecho de que
Angelo Amato, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe -ex Inquisición- advierta que «si estas calumnias (las de Brown, se entiende) hubieran sido dirigidas contra el Corán o la Shoah hubieran provocado con razón (sic) un levantamiento», parece sugerir que esas manifestaciones
irracionales estarían justificadas, y concede la posibilidad de que se esté legitimando una protesta análoga de parte de los cristianos.
Por lo demás,
Dan Brown ni siquiera propone novedades en su
novela y eso se traslada al film basado en ella. Mezcla en un cóctel liviano, si se quiere ingenioso y efectivo para lo ficticio, algunas tradiciones «no oficiales» sobre el destino de Jesús, y las cruza con el arte de Leonardo y un ambiente de thriller policíaco. Que
El código Da Vinci afirme que Jesús tuvo una hija con María Magdalena no sería tan escandaloso, ya en el terreno de lo posible, como una «mendaz ficción» (Gonzalo Puente Ojea dixit) como la que en los mismos canónicos se ofrece acerca de que Jesús había previsto su supuesta resurrección -Marcos 8:27-31, Mateo 16:21-23, Lucas 9:22-27-. Pero, como estamos en el ámbito de lo ficticio y Brown no hace más que pisar todo lo que
no se sabe de cierto de Jesús, sería aceptable que él invente esas fantasías porque así lo hicieron, a mediados del primer siglo de la era común, los seguidores de Pedro y de Saulo de Tarso. Por supuesto, sin contar que Brown fantasea
ex profeso y los evangelistas quizás creían en lo que estaban contando.
Resulta ilustrativo que probablemente sean pocos los amantes del arte que se sientan sensatamente «escandalizados» porque el autor de
El código Da Vinci imagine que detrás de las pinturas de Leonardo hay mensajes secretos. El escándalo lo despiertan los temas de fe, acaso porque la mayoría de los fieles -entre ellos, algunos obispos- no pueden discernir su
fe religiosa de lo que no lo es.
A propósito de escándalos, una de las instituciones más ofendidas por esta historia, ya sea en su versión impresa o fílmica, es el
Opus Dei, la prelatura que gozó de una inusual anuencia de Karol Wojtyla en su papado, y también por Ratzinger (antes de ser el Sumo Pontífice, y también ahora). Son variadas las «acusaciones» que pesan sobre la obra fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer, muchas de ellas espantosas, y denunciadas por sus ex miembros (puede consultarse en la página
www.opuslibros.org, editada por los disidentes).
El código Da Vinci no hace más que aprovechar esos rasgos para su historia de intrigas.
Pero a nadie sorprende que Iglesia y Opus Dei pongan el grito en el cielo (valga la expresión) ante un fenómeno como el de Dan Brown. Aunque al fin y al cabo, luego de vaivenes, de protestas, de llamados a la censura, al parecer las instituciones terminaron pensando que, en última instancia, el acontecimiento puede beneficiarlos, así como se han beneficiado muchas publicaciones que vampirizaron el libro del inglés (con fórmulas cercanas al «cómo leer el código» o «verdades y mentiras del éxito»). Esto, claro está, porque han supuesto que muchos se sentirán interesados y correrán a
informarse. Esperable sería que esa información a la que acceda el gran público no sea, solamente, la contracara de
El código Da Vinci, que es la de la misma religión, sino otra moneda, alguna auténtica: la de los hechos, la de las verdades menos sujetas a intereses, lejanas a la fe, cercanas a la Historia.
Ver también: Polémica presente, cine sin futuro y Habla de soga en casa del ahorcado.
Además: A favor de lo contrario, Fantasmas del pasado y ¿Quién traicionó a quién?
Sobre el Jesús histórico: Cruz y ficción-La leyenda de Cristo.


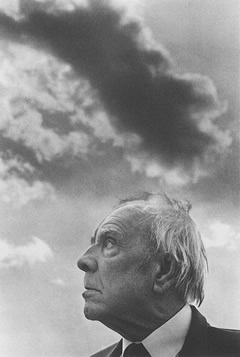












.jpg)


